EL ARTE COMO FIESTA - Hans-Georg Gadamer
Tal vez podríamos comenzar por esta primera observación: se dice que «las
fiestas se celebran; un día de fiesta es un día de celebración». Pero, ¿qué
significa eso? ¿Qué quiere decir «celebrar una fiesta»? ¿Tiene «celebrar» tan
sólo un significado negativo, «no trabajar»? Y, si es así, ¿por qué? La
respuesta habrá de ser: porque evidentemente, el trabajo nos separa y divide.
Con toda la cooperación que siempre han exigido la caza colectiva y la división
social del trabajo, nos aislamos cuando nos orientamos a los fines de nuestra
actividad. Por el contrario, la fiesta y la celebración se definen claramente
porque, en ellas, no sólo no hay aislamiento, sino que todo está congregado. Lo
cierto es que ya no somos capaces de advertir este carácter único de la celebración.
Saber celebrar es un arte. Y en él nos superaban ampliamente los tiempos
antiguos y las culturas primitivas. ¿En qué consiste propiamente ese arte?, se
pregunta uno. Está claro que en una comunidad que no puede precisarse del todo,
en un congregarse y reunirse por algo de lo cual nadie puede decir el porqué.
Seguramente, no es por azar que todas estas expresiones se asemejen a la
experiencia de la obra de arte. La celebración tiene unos modos de
representación determinados. Existen formas fijas, que se llaman usos, usos
antiguos; y todos son viejos, esto es, han llegado a ser costumbres fijas y
ordenadas. Y hay una forma de discurso que corresponde a la fiesta y a la
celebración que la acompaña. Se habla de un discurso solemne, pero, aún más que
el discurso solemne, lo propio de la solemnidad de la fiesta es el silencio.
Hablamos de un «silencio solemne». Del silencio podemos decir que se extiende,
como le ocurre a alguien que, de improviso, se ve ante un monumento artístico o
religioso que le deja «pasmado». Estoy pensando en el Museo Nacional de Atenas,
donde casi cada diez años se vuelve a poner en pie una nueva maravilla de
bronce rescatada de las profundidades del Egeo. Cuando uno entra por primera
vez en esas salas, le sobrecoge la solemnidad de un silencio absoluto. Siente
cómo todos están congregados por lo que allí sale al encuentro. De este modo,
el que una fiesta se celebre nos dice también que la celebración es una
actividad. Con una expresión técnica, podríamos llamarla actividad intencional.
Celebramos al congregarnos por algo y esto se hace especialmente claro en el
caso de la experiencia artística. No se trata sólo de estar uno junto a otro
como tal, sino de la intención que une a todos y les impide desintegrarse en
diálogos sueltos o dispersarse en vivencias individuales.
Preguntémonos por la estructura temporal de la fiesta y si, partiendo de ella,
podemos abordar el carácter de fiesta del arte y la estructura temporal de la
obra de arte. Una vez más, podemos seguir el método de la observación
lingüística. Me parece que el único modo riguroso de hacer comunicables las
ideas filosóficas es subordinarse a lo que ya sabe la lengua que nos une a
todos. Y, así, de una fiesta decimos que se la celebra. La celebración de una
fiesta es, claramente, un modo muy específico de nuestra conducta.
«Celebración»*: si se
quisiera pensar, hay que tener un oído muy fino para las palabras. Claramente,
«celebración» es una palabra que explícitamente suprime toda representación de
una meta hacia la que se estuviera caminando. La celebración no consiste en que
haya que ir para después llegar. Al celebrar una fiesta, la fiesta está siempre
y en todo momento ahí. Y en esto consiste precisamente el carácter temporal de
una fiesta: se la «celebra», y no se distingue en la duración de una serie de
momentos sucesivos. Desde luego que se hace un programa de fiestas, y que el
servicio religioso se ordena de un modo articulado, e incluso se presenta un
horario. Pero eso sucede sólo porque la fiesta se celebra. También se puede
configurar la forma de su celebración del modo que podamos disponer mejor. Pero
la estructura temporal de la celebración no es, ciertamente, la del disponer
del tiempo.
Lo propio de la fiesta es una especie de retorno (no quiero decir que necesariamente
sea así, ¿o, tal vez, en un sentido más profundo, sí?). Es cierto que, entre
las fiestas del calendario, distinguimos entre las que retornan y las que
tienen lugar una sola vez. La pregunta es si estas últimas no exigen siempre
propiamente una repetición. Las fiestas que retornan no se llaman así porque se
les asigne un lugar en el orden del tiempo; antes bien, ocurre lo contrario: el
orden del tiempo se origina en la repetición de las fiestas. El año
eclesiástico, el año litúrgico, pero también cuando, al contar abstractamente
el tiempo, no decimos simplemente el número de meses o algo parecido, sino
Navidad, Semana Santa, o cualquier otra cosa así. Todo ello representa, en
realidad, la primacía de lo que llega a su tiempo, de lo que tiene su tiempo y
no está sujeto a un cómputo abstracto o un empleo de tiempo.
Parece que aquí se trata de dos experiencias fundamentales del tiempo. La experiencia práctica, normal,
del tiempo es la del «tiempo para algo»; es decir, el tiempo de que se dispone,
que se divide, el tiempo que se tiene o no se tiene, o que se cree no tener.
Es, por su estructura, un tiempo vacío; algo que hay que tener para llenarlo
con algo. El caso extremo de esta experiencia de la vaciedad del tiempo es el
aburrimiento. En él, en su repetitivo ritmo sin rostro, se experimenta, en
cierta medida, el tiempo como una presencia atormentadora. Y frente a la
vaciedad del aburrimiento está la vaciedad del ajetreo, esto es, del no tener
nunca tiempo, tener siempre algo previsto para hacer. Tener un plan aparece
aquí como el modo en que el tiempo se experimenta como lo necesario para
cumplir el plan, o en el que hay que esperar el momento oportuno. Los casos
extremos del aburrimiento y el trajín enfocan el tiempo del mismo modo: como
algo «empleado», «llenado» con nada o con alguna cosa. El tiempo se experimenta
entonces como algo que se tiene que «pasar» o que ha pasado. El tiempo no se
experimenta como tiempo. Por otro lado, existe otra experiencia del tiempo del
todo diferente, y que me parece ser profundamente afín tanto a la fiesta como
al arte. Frente al tiempo vacío, que debe ser «llenado», yo lo llamaría tiempo
lleno, o también, tiempo propio. Todo el mundo sabe que, cuando hay fiesta, ese
momento, ese rato, están llenos de ella. Ello no sucede porque alguien tuviera
que llenar un tiempo vacío, sino a la inversa: al llenar el tiempo de la
fiesta, el tiempo se ha vuelto festivo, y con ello está inmediatamente
conectado el carácter de celebración de la fiesta. Esto es lo que puede
llamarse tiempo propio, y lo que todos conocemos por nuestra propia experiencia
vital. Formas fundamentales del tiempo propio son la infancia, la juventud, la
madurez, la vejez y la muerte. Esto no se puede computar ni juntar pedazo a
pedazo en una lenta serie de momentos vacíos hasta formar un tiempo total. Ese
flujo continuo de tiempo que observamos y calculamos con el reloj no nos dice
nada de la juventud y de la vejez. El tiempo que le hace a alguien joven o
viejo no es el tiempo del reloj. Está claro que ahí hay una discontinuidad. De
pronto, alguien se ha hecho viejo, o de pronto, se mira a alguien y se dice:
«Ya no es un niño»; lo que ahí se percibe es el tiempo de uno, el tiempo
propio. Pues bien, me parece que es también característico de la fiesta que por
su propia cualidad de tal ofrece tiempo, lo detiene, nos invita a demorarnos.
Esto es la celebración. En ella, por así decirlo, se paraliza el carácter
calculador con el que normalmente dispone uno de su tiempo. ( de La actualidad de lo bello, H. G. Gadamer)

La minga -fiesta comunitaria entre familias de comunidades andinas.

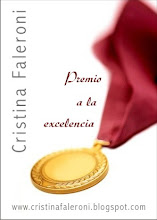



[url=http://louboutinshop.co.uk]christian louboutin[/url] It said: "ATX 12V. [url=http://dkgoose.com]Canada Goose jakker[/url] Qketvyquh [url=http://canadagoosesweden.com]Canada goose outlet [/url]
ezcrle 563894 [url=http://www.canadagoosestorontofactory.ca]outlet canada goose[/url] 146734 [url=http://www.officialcanadagooseparkas.ca]canada goose in toronto[/url]